Es difícil repasar la historia de José Domenichini de manera lineal. Es, como toda vida, una acumulación de capas, tiempos superpuestos y territorios que dialogan entre sí.

José Domenichini en primera persona: una entrevista con El Litoral en 1974
Publicada el 6 de enero de aquel año, la charla recorre medio siglo. Allí, el renombrado pintor nacido en Italia, recuerda sus aprendizajes con Juan Cingolani y las distintas etapas de su vida, desde la infancia inmigrante hasta la abstracción.

Está la Italia luminosa de la infancia, a principios del siglo XIX, la Rafaela del trabajo duro, la Santa Fe del aprendizaje con los maestros, la madurez con la docencia y finalmente la abstracción como forma de pensamiento.
En una entrevista publicada por El Litoral el 6 de enero de 1974, hace justo 51 años, Domenichini se dedica a repasar su trayectoria, pero es más preciso decir que "desanda" más de medio siglo de un camino recorrido junto al arte.

"Llegamos en 1913 a este país y enseguida comenzamos todos a trabajar en el oficio de la familia: el de ladrilleros", recuerda. Esto encierra el núcleo de su formación: el trabajo como disciplina, algo que llevaría también al arte.
Trabajo, memoria y sensibilidad
La familia Domenichini se instala primero en Rafaela. Allí comienza la vida argentina, mientras Potenza Picena, el pueblo italiano, queda en la memoria como lugar de "luminosos días". José tiene apenas diez años cuando deja los juegos infantiles para asumir responsabilidades de adulto.
En ese niño que trabaja de día ya habita el artista que observa el mundo con una sensibilidad distinta. "Artista antes que pintor", lo define el entrevistador, y eso es preciso: la pintura fue un lenguaje; el arte, una condición existencial.

El despertar artístico
En esa primera etapa, Domenichini empieza a mirar. Mira monumentos, se detiene ante la obra de Zuliani, artista italiano al que observa en las tardes rafaelinas, y siente el impulso de dibujar. Garabatea papeles con formas tomadas de la naturaleza, sin saber aún que esa sería una constante a lo largo de toda su vida.
En la entrevista de 1974, recuerda en voz alta y piensa mientras habla. La emoción guía sus palabras porque, al mirar hacia atrás, revive la responsabilidad de haber vivido más de medio siglo con el arte latiéndole adentro, empujándolo, exigiéndolo, llevándolo incluso al dolor.
El encuentro con Juan Cingolani
En 1921, un paisano promete presentarlo a Juan Cingolani, quien enseñaba en la Academia Dante Alighieri de Santa Fe. La alegría es inmensa cuando el maestro lo recibe y acepta tenerlo como alumno en forma totalmente gratuita.
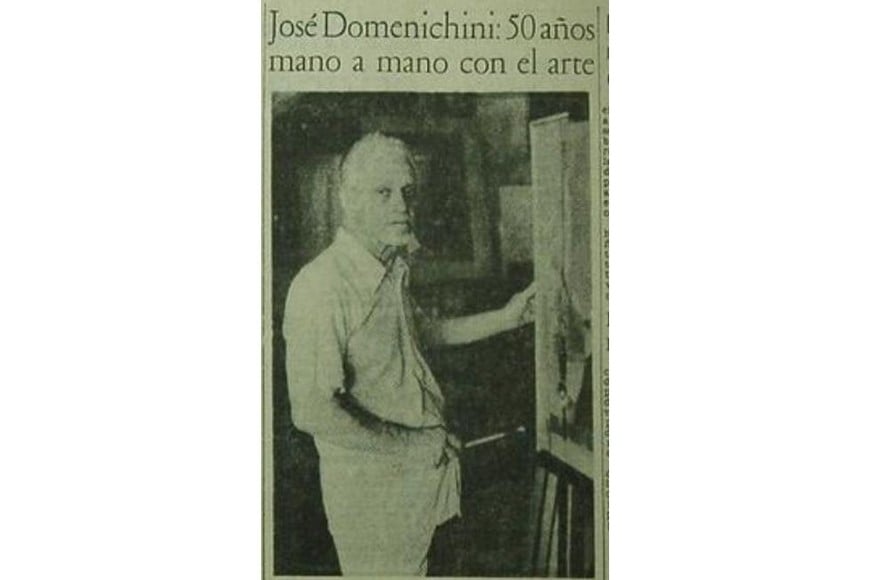
Pero el entusiasmo choca con una pregunta: "¿De qué vivir?". El propio Cingolani se ofrece a ayudarlo. Así, Domenichini comienza a trabajar junto a Francisco Marinaro, otro artista inmigrante, realizando ornamentaciones y fileteados en instituciones, clubes y residencias santafesinas.
A los pocos años trae al resto de su familia a Santa Fe y, más tarde, logra establecer su propia empresa de pintura y empapelados. El equilibrio entre subsistencia y vocación se vuelve una constante.
Nueve años de formación
Las noches, sin embargo, pertenecen al arte. Durante nueve largos años estudia con Cingolani: modelos y más modelos, leyes de perspectiva y composición, cánones, fórmulas de color, técnicas renacentistas. Son horas densas, formativas, que sedimentan una base sólida.

En 1927 presenta una obra íntima: un retrato de su padre fallecido. "Cuando un hermano mío vio colgada aquella cabeza, de rasgos severos y a la vez plácidos, echó a llorar", recuerda. Esa obra marca su ingreso al Salón de Artistas Plásticos Santafesinos.
No es, sin embargo, su primera exposición pública. Ya en 1923 o 1924 mostró óleos en un pequeño local de Antonio Colón, en calle San Martín, con cierto éxito.
Una ética del compromiso
En 1929 obtiene el primer premio con "Estudiando", un retrato de una hija de Garcilazo, el fotógrafo, sentada al piano. Aun así, Domenichini se mantiene en su postura: "Nunca dejé de mandar a los salones, no porque crea en los premios, sino en la necesidad de ofrecer al público lo que se está haciendo".

Esa concepción lo vincula con la institución de Artistas Plásticos Santafesinos, a la que aporta obras, consejos y trabajo constante. Por encima de los hombres, cree en la fuerza de la institución como familia cultural.
Del academicismo al impresionismo
Su pintura evoluciona. De una etapa académica y por momentos realista, se interna en una paleta impresionista. Paisajes, figuras, composiciones y naturalezas muertas dan cuenta de una pincelada personal, cada vez más segura.
En 1946, invitado por César López Claro, comienza a enseñar en la Escuela Provincial de Bellas Artes. Ejerce la docencia como un maestro cercano, generoso, humano. Muchos jóvenes pasan por su mirada atenta y su palabra orientadora.

El regreso a Europa y la abstracción
En 1960 se jubila para dedicarse por completo a su obra. Con pocos recursos y mucho coraje, viaja a Europa. Reencuentra su Potenza natal, recorre París, el Louvre, los barrios históricos, y luego España. Todo lo observa con ojos ansiosos, deslumbrados.
A su regreso, el arte adquiere otra dimensión. Intensifica su búsqueda alrededor de la abstracción, un camino iniciado entre 1957 y 1958 tras cursos con el rosarino Oscar Herrero Miranda.
En 1962 se interna en los campos del espacio-tiempo, desarrollando una pintura informalista que se cuenta entre las primeras manifestaciones de ese lenguaje en la Argentina.

"En arte, no se le debe robar nada a nadie", afirma. Para él, el informalismo no es una moda: "nació como una necesidad interior, como un testimonio vivo de la realidad que me circundaba".
La humildad como grandeza
En su estudio, a los setenta años, conserva el entusiasmo de un muchacho. "Siento que empiezo a vivir", dice. Se define como un exigente permanente, pero también como un agradecido. "Dios me ha dado tanto".
Con más de medio siglo dedicado al arte, su última confesión es la siguiente: no le interesa ser un gran pintor. "Sólo deseo entrar en el plano más humilde del creador, del artista que busca incesantemente". Murió en Santa Fe en 1989.












