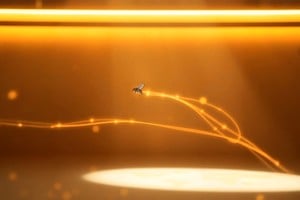Hay frases que atraviesan generaciones y quedan grabadas en la memoria familiar como pequeñas llaves de un tiempo. Mi abuela, con su ironía aguda y su ternura infinita, solía decirme: “Tenés más problemas que los Pérez García”.

¡Tenés más problemas que los Pérez García!
Con su ironía y ternura, mi abuela utilizaba refranes para recordarme que, aunque los problemas parezcan interminables, siempre hay lugar para la esperanza.

En aquellos años esa expresión tenía un peso inmediato. Venía de un programa de radio sumamente popular que narraba la vida cotidiana de una familia de clase media argentina, la de la mayoría de los argentinos de pie.
En sus capítulos se sucedían infortunios, discusiones, dilemas económicos y morales; en definitiva, un retrato que se convirtió en espejo y en chiste. De allí la frase: cuando alguien parecía acarrear demasiadas complicaciones, se comparaba con esa familia que nunca tenía paz.
Pero en la voz de mi abuela la frase iba más allá de la broma. Era un recordatorio disfrazado de chanza: en la vida, siempre habrá tormentas, incluso ciclones que parecen arrasar con todo. Y, sin embargo, como comenzaban, también terminaban.
Ella me enseñó que el sol siempre vuelve a florecer, que detrás de las nubes hay una claridad esperando su momento. Que incluso las lluvias más intensas cumplen una función: limpian la tierra, oxigenan el aire, y si uno sabe escucharlas, también lavan el alma.
Recuerdo con especial nitidez una escena que parece repetirse en distintos momentos de mi infancia y adolescencia. Yo, callado - una rareza en mí -, perdido en algún pensamiento, con la mirada fija en el suelo o en la ventana. Entonces ella, sigilosa, se acercaba despacito.
No hacía falta que pronunciara mi nombre: de repente estaba allí, a mi lado, como si hubiera aparecido por arte de magia. Y hasta que no le contaba qué me pasaba, no se iba. “¿Qué te pasa, che?”, insistía. Y si yo trataba de evadirla con un “nada”, ella redoblaba su paciencia. Solo se marchaba cuando lograba arrancarme una confesión.
Y ahí, casi infalible, aparecía la sonrisa ladeada, la mueca inconfundible de su boca, y la frase que terminaba por desarmarme: “Tenés más problemas que los Pérez García”.
No era un reproche, tampoco una burla. Era una manera de restarle gravedad a mis silencios, de recordarme que las dificultades son parte de la vida, pero no toda la vida. Detrás de sus palabras había un abrazo invisible, una invitación a relativizar, a no quedarme atrapado en el drama. Ella sabía transformar una gran nube negra en una escena de ternura.
Quizás por eso repetía con naturalidad refranes que parecen sencillos, pero encierran sabiduría: “siempre que llovió, paró” o “no hay mal que dure cien años”. En ellos había una filosofía doméstica, una ética de resistencia cotidiana, la certeza de que la vida se trata de levantarse una y otra vez, de encontrar en la arcilla mojada la posibilidad de volver a moldear lo que parecía perdido.
Su enseñanza no era solemne ni académica: era práctica, humana, cercana y mía. Hoy, al recordarla, me gusta imaginar que esa enseñanza sigue viva en mí. Que sus frases me prepararon para no temer a la adversidad, sino para reconocer en ella un tránsito, una oportunidad de purificación y de aprendizaje.
Porque de eso también se trata la vida: de asumir que no podemos evitar las tormentas, pero sí podemos aprender a caminar bajo la lluvia con dignidad. Y sin embargo, con los años aprendí que su legado no era solo caminar. Había en ella un gesto más atrevido, más luminoso.
En su manera de vivir había algo de esa escena inmortal de "Cantando bajo la lluvia". Gene Kelly, empapado, bailando bajo un aguacero, convertido en pura alegría. Así la siento a ella: no se conformaba con resistir; enseñaba, sin decirlo, que también se puede bailar en medio de la tormenta.
Que incluso cuando la vida parece enredarse en los problemas de los Pérez García, hay lugar para un paso de comedia, para un fragmento de felicidad. La felicidad con mi abuela era así: surgía en lo pequeño. Una caminata hasta la esquina, saludando a cada vecino como si fueran viejos amigos.
Una tarde en la cocina, con la radio encendida, improvisando una receta que nunca salía igual dos veces, pero que siempre tenía el sabor de lo irrepetible. Un silencio compartido, en el que ella, sin decir nada, ya estaba curando con su sola presencia. En esos momentos se abría la posibilidad de transformar lo cotidiano en danza.
A veces pienso, si, si, a veces pienso, que lo que más me enseñó fue a no huir de mis propios silencios. En lugar de dejarme solo, se acercaba. En lugar de cargar con discursos, me ofrecía frases cortas, llenas de vida.
Y me enseñó que los problemas, aunque se multipliquen como en una telenovela interminable, nunca son más grandes que la capacidad de un ser humano para encontrar alegría en medio de ellos.
Hoy me descubro heredando esas frases. Cuando una tormenta arrecia en mi vida o en la de quienes quiero, recuerdo: “Siempre que llovió, paró”. Y cuando algo parece demasiado difícil, me viene su voz, suave pero firme, recordándome que hasta los ciclones se desarman, que ninguna sombra puede resistir indefinidamente al sol.
Quizás por eso me resulta tan natural pensar que las lluvias también llegan para limpiar, para barrer el polvo acumulado, para dejar el aire respirable otra vez. Y que, de alguna manera, lavan también el alma. No sé si alguna vez mi abuela pensó en sus frases como en una enseñanza.
Tal vez simplemente le salían, espontáneas, como reflejos de la vida. Pero lo cierto es que en su aparente simplicidad había una sabiduría que no se olvida. Una pedagogía del amor cotidiano, que no necesitaba de grandes teorías para transmitirse: bastaba con una sonrisa torcida, con una frase repetida en el momento justo, con la compañía obstinada de quien no se iba hasta arrancarte una verdad.
Y es entonces cuando las palabras de otra voz, mucho más reciente pero igualmente entrañable, resuenan como un eco de aquella enseñanza. La frase de Héctor Alterio en Caballos Salvajes, “¡La puta que vale la pena estar vivo!”; parece escrita para cerrar el círculo. Porque sí, vivir, con sus dolores y sus alegrías, es un privilegio.
Y reconocerlo, incluso cuando los problemas se amontonan y uno siente que carga con la herencia de los Pérez García, es el mayor legado que me dejó mi abuela. Al evocarla, siento que su risa todavía está ahí, que su presencia vuelve a acercarse sigilosa a mis silencios.
Y entonces descubro que la vida, con sus enredos y sus aguaceros, no es un peso imposible, sino una coreografía imperfecta en la que todavía vale la pena bailar.