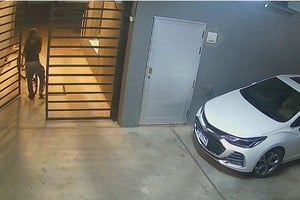En aquellos años trabajaba de maestra en una escuela chiquita, de un caserío desparramado al pie de un cerro áspero, con sus árboles de ramas secas soportando las inclemencias del sol y de ese silencio apenas interrumpido por el canto perdido de algún pájaro.
Entonces tenía veinte años y cuando ocurrió lo que ocurrió hacía siete u ocho meses que me esforzaba en enseñarles a leer y escribir a chicos para quienes la escuela era indispensable. Lo que les cuento sucedió un día de semana, miércoles o jueves.
No recuerdo bien por qué esa tarde no regresé a mi ciudad. O una visita domiciliaria, de esas que solemos hacer las maestras me demoró y perdí el colectivo, o estaba prevista una reunión con los padres de los chicos… lo cierto es que al otro día, bien de madrugada, fui a la escuela y me sorprendió el despliegue de militares, policías, tipos armados, muchos vestidos de civil.
Nunca antes y nunca después vi algo parecido. Tantos uniformes en un caserío donde pasaban meses, años, sin que ocurriera nada que rompiera la rutina de días aplastados por el sol y noches oscuras que provocaban la sensación de estar viviendo en el rincón más olvidado del mundo.
II
Los militares me miraban con recelo y exhibían con ostentación las armas, como si necesitaran hacerlo para protegerse de un peligro que no terminaban de entender. Supe en el acto que algo extraordinario había ocurrido. Un oficial me dijo con cierto tono rencoroso que no había clases. No me gustó lo que dijo ni cómo lo dijo.
Ya estaba a punto de irme cuando no sé de dónde apareció un señor con ropas de civil, alto, pelo castaño… un gringo,... un norteamericano que tiempo después supe que era un oficial de la CIA, institución que yo entonces no tenía la menor idea de su existencia.
Me saludó con esa gentileza que suelen tener estos caballeros, me preguntó quién era, y cuando le respondí que era la maestra me miró como si la noticia le provocara gracia. Después habló con un policía y acto seguido me preguntó si quería pasar al salón de la escuela para servirle un plato de sopa al detenido.
Me sorprendió la propuesta, y como no dije nada supuso que había aceptado. Dos policías me trajeron un plato, una cuchara de madera y una pequeña olla. "Tenga cuidado", me dijo uno de ellos, "es un tipo peligroso, un guerrillero". No sé qué cara habré puesto porque el otro agregó: "Es una bestia, un animal, pero no le tenga miedo porque está herido y además nosotros estamos vigilando".
III
El aula, la única de la escuelita, era un cuarto en el que, a lo sumo, había lugar para diez o doce chicos sentados. El piso de tierra, claro está. Había una ventana que daba a un callejón y otra ventanita que daba a un patio arbolado. Las dos estaban entornadas.
Había un escritorio; había un par de sillas; había un pizarrón en el que estaban escritas con mi letra algunas frases. El aula estaba en penumbra, por lo menos así me pareció a mí. El temible guerrillero estaba tirado en el suelo, casi al frente del pizarrón.
Yo esperaba encontrarme con un ogro, un monstruo, un energúmeno, y de pronto descubro al hombre más hermoso que vi en mi vida. No exagero. Las fotos que después conmocionaron y fascinaron al mundo no me dejan mentir. Pero ninguna foto, ningún afiche, alcanza a expresar el instante cuando mis ojos lo vieron.
Estaba en andrajos y en esos andrajos había sangre, barro; noté que respiraba con dificultad, como si se estuviera ahogando. Sin embargo, esa ruina humana era hermosa; su sonrisa era tierna y en sus ojos había un brillo burlón y travieso. Todo eso me pasó en un instante.
Un instante único que no olvido. Conocí después a otros hombres; fui feliz con mi marido, el padre de mis hijos, pero esos minutos -porque fueron apenas unos minutos- al lado de él, me acompañan en mis sueños, en mis horas de soledad, en mis horas de tristeza… me acompañan siempre.
IV
Muchas veces me preguntaron qué me pasó cuando lo vi. Y yo respondo que él me vio primero. Y hasta me gusta imaginar que era él quien esperaba que en algún momento yo llegara. Cosas que se me ocurren, cosas que ni siquiera yo termino de entender.
Me acerqué, no sé qué le dije, pero sí recuerdo que miré sus manos, sucias, lastimadas, pero ni la tierra ni los restos de sangre, le quitaban belleza a esas manos, tan delicadas y hermosas, como delicadas y hermosas eran las líneas de su rostro.
Hasta hoy me sorprende el poderío de la belleza, esa capacidad de imponerse en medio del dolor, de la mugre, incluso de la muerte. No me canso de repetirlo: era muy lindo. Creo que no soy ni tonta ni frívola. He conocido hombres lindos en mi vida, incluso algunos más lindos que él, pero ninguno con esa belleza insolente, melancólica y resignada que parecía iluminar su rostro. Estaba herido.
Sufría. Sabía o sospechaba que iba a morir, pero no lo oí quejarse y, derrotado como estaba, las palabras que dijo fueron para discutir conmigo dos errores de ortografía en las frases escritas en el pizarrón. Lo conté muchas veces y todos se asombraron.
Ese señor que se acercaba a las orillas de la muerte, ese hombre andrajoso, cuyo cuerpo despedía un olor agrio, rancio, ese hombre que en esos días fue -sin exageraciones- el hombre más famoso del mundo, se tomó la licencia -con esa sonrisa desfachatada que lo distinguía- de decirme que donde yo había escrito "Se leer", a la palabra "sé" le faltaba un acento.
Y que "ángulo" llevaba acento aunque la A estuviera escrita en mayúscula. En algún momento yo mencioné a Rubén Darío; en otro momento él nombró a Baudelaire. Cuando evoco esos instantes me parece que él y yo estábamos algo locos. No exagero.
Yo no lo sabía, pero en ese mismo momento su nombre empezaba a ser leyenda y mito en todo el mundo. Políticos, sacerdotes, intelectuales lo nombraban con admiración más allá de sus ideas políticas. Y en ese mismo instante él y yo discutíamos si el verbo saber lleva acento y si "Ángulo" con mayúscula debía acentuarse.
V
Le serví un plato de sopa, pero no aceptó que lo ayudara con la cuchara. Tomó tres o cuatro tragos, con muchas dificultades.
Enseguida entraron dos o tres policías y lo llevaron. Antes de irse me entregó con disimulo un papel arrugado que guardé en el bolsillo del delantal. Lo vi salir prácticamente arrastrado por los policías. Y luego lo vi debajo de un árbol rodeado de soldados armados que lo apuntaban como si fuera un perro rabioso.
Él ni siquiera se tomaba el trabajo de mirarlos. Después, minutos después, lo trajeron de vuelta a la escuela. Antes de entrar al aula me miró, vi ese leve resplandor de sus ojos verdes, pero esta vez no sonreía.
Esa mirada me hizo mal, esa mirada no la olvido, esa mirada a veces la sueño porque esa mirada era un adiós, una despedida. La despedida de un hombre que no quería morir, que no le gustaba morir, pero tampoco le tenía miedo a la muerte. Un rato después escuché dos o tres disparos y supe que acababan de matarlo.
Después de los disparos recuerdo que todos hicieron silencio, como si de alguna manera involuntaria le rindieran homenaje al guerrero que dejó la vida sin bajar la vista, sin pedir clemencia y diciéndole a su verdugo: "No tengas miedo, apretá el gatillo; vas a matar a un hombre".
VI
Y vaya que era un hombre. Para mí, el único hombre presente en ese caserío desparramado en la orilla de una colina. No sé de dónde saqué ánimo y entré a la escuela. Estaba muerto, pero la sonrisa estaba intacta; estaba muerto, pero la muerte no había logrado despojarlo de su belleza.
Eso fue todo. Recuerdo que un tiempo después una psicoanalista francesa, que no disimulaba su amor por ese hombre, una psicoanalista que me confesó que con gusto hubiera renunciado a sus honores y reconocimientos en París para ser por un instante la maestra que discute con él, casi al borde de la tumba, los acentos de un verbo o un sustantivo.
"A una mujer le resulta imposible ser indiferente a un hombre que le corrige los acentos", me dijo con su español afrancesado. No sé si es así o tan así; tampoco sé si me quiso decir otra cosa. Lo que sé es que conocí a un hombre valiente capaz de mirar a la muerte sin bajar la vista, un coraje que no excluía, dudas, temores, tal vez miedos.
Lo supe cuando leí ese pedazo de hoja arrugada que me dio antes de morir. No sé en qué momento lo escribió, pero era su letra: "Arrastrar una soledad sin límites por las calles de una ciudad desbordada de juventud. Eso es angustia. Soy un hombre que está en el punto cero, fuera del tiempo y del espacio y que solo se alimenta de vagos, tenues, vaporosos recuerdos".