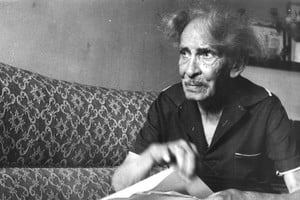El emperador solar, ese que a veces me habita y otras me excede, no gobierna nada más que la disciplina de una gratitud sin discurso. Mientras la radio sigue en su diario murmullo, de cerca, el mundo suena en tonos más graves. El rumor del tránsito, adentro de un portón, se vuelve latido de tambor apagado; el tacón de una mujer, al doblar, escribe Morse en la vereda; una bicicleta sin cadena gira su pedal y hace el ruido exacto de una hélice cansada. Un niño suelta un globo blanco; el hilo se enreda en un alambre y queda allí, ardiendo de claridad, como una luna recién domesticada. Hay una ternura discreta en esos accidentes mínimos, y me dejo rozar por ella.
Me detengo. No inmóvil: quieto por dentro. Las cosas, en lugar de acercarse, se muestran. Una cortina exhala la respiración de la casa; el mapa de manchas en una pared reproduce, sin saberlo, un archipiélago de infancia; una grieta grande alberga grietas pequeñas, y cada una cuenta su biografía coral de dilataciones y contracciones. Si afinara más, oiría el discurso secreto del yeso. Me tiento y apoyo la oreja: escucho un rumor de cal confirmando que, incluso en la aparente rigidez, todo se mueve a escala de paciencia.
El movimiento retorna. Giro lento, como si la tarde, con su lengua de ámbar, quisiera lamer cada una de las superficies y yo fuese la brocha que la ayuda. Las palabras que no digo se acomodan en una fila pulcra, y en esa fila generan su propia música de orden. Una señora barre; su escoba dibuja una elipse que se repite y se repite hasta que la vereda aprende la forma. Un perro, aburrido de observar, decide tumbarse: se pega al suelo con la convicción con que algunos aceptan una verdad tardía. Dos obreros, arriba, encastran ladrillos; en cada golpe de maza hay una coreografía de peso y un juramento secreto entre material y mano.
La luz da un paso lateral y, al hacerlo, le cambia el acento al barrio. El color reaprende el tono de su propia piel; los metales bajan un grado; el vidrio se espesa para no herir. La ciudad ya no dice "aquí estoy", dice "aquí sigo". Me inclino con ella. La oscilación gana una dulzura nueva: como si el aire supiera mis dudas y, en lugar de discutirlas, me ofreciera la hamaca justa. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Cada regreso es la corrección amable de una línea que creí recta; cada ida, la hipótesis de una curva mejor dibujada.
Podría quedarme así, suspendido en una balanza cuya aguja no quiere decidirse. Un pájaro practica su solo sobre un cable; el cable, en agradecimiento, le devuelve un do grave que el pájaro no había pedido. Una hoja -no sé de qué árbol, no me hace falta- cae, prueba varios rumbos, elige, duda, elige de nuevo. La miro sin prisa, como se mira a quien habla con torpeza pero trae un mensaje nítido. En el cristal de un ventanal, mi reflejo se borra y vuelve; no me preocupa su fidelidad. La identidad, en este punto, es una balsa que flota así de bien porque deja pasar el agua entre sus tablones.
Pienso sin palabras enteras. Es un pensar de hueso, de músculo, de piel en la yema del índice que huele la piedra y la lee. Las referencias -las que sé, las que me invento- entran y salen como actores que conocen el guion pero entienden que el director hoy es la luz. Si alguien me preguntara qué hago, respondería con el gesto de un dron que aprendió modales: observar de lejos con delicadeza de cerca. Si alguien me hiciera una pregunta importante, le daría los compases de silencio que merece y, luego, le mostraría una grieta. Algunas respuestas, sospecho, están todas en las grietas.
Se espesan los márgenes. Una brisa trae olor a pan y a hierro caliente; trae también, quizá, la historia de un horno humilde que aprendió a