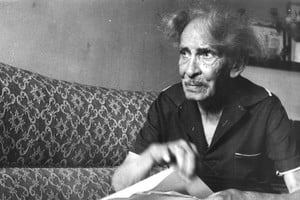Todavía no había gallo que cantara y ya en aquella casa alguien se alistaba para salir. Las sombras de la madrugada se mezclaban con el vapor del agua tibia en un jarrito, con el hervor breve de la pava y el perfume del café que apenas alcanzaba a humedecer los labios. Luego venían esos pasos, ni muchos ni pocos, los justos: veinticinco o treinta hasta alcanzar la vereda. Un recorrido humilde y cotidiano que, repetido cada día, se volvía la estampa de una voluntad inquebrantable.
Al otro lado del muro, la escena era otra. El terreno vecino se extendía tanto que parecía ocupar media cuadra. Jardines con estanques y piscina, árboles de sombra generosa, un patio tan amplio que los niños del barrio lo observaban con asombro desde lejos. Dos mundos, pared contra pared: uno de esfuerzo silencioso, otro de abundancia que relucía en revistas de decoración.
Y, sin embargo, fue desde la opulencia donde surgió la incomodidad. Una tarde de calor sofocante, cuando la calle dormía bajo el peso de la siesta, la dueña de aquella mansión interceptó a la mujer de los pasos madrugadores. El reproche llegó con el filo de una orden: que no hiciera tanto ruido al marcharse.
El desconcierto fue inmediato. ¿Qué ruido podía haber en un despertar que apenas dejaba huellas? ¿El roce de una taza? ¿El agua cayendo de un jarrito sobre la piel? ¿El arrastrar de una silla para tomar un café antes de la jornada? Nada de eso parecía digno de queja. A pesar de ello, la vecina insistía, con una vehemencia que desbordaba lo razonable.
Fue entonces cuando pronunció la acusación, desnuda y precisa: el ruido de los zapatos. Los zapatos altos. Ese golpeteo breve, metálico a veces, que dejaban los tacos en la madrugada. Eso era lo insoportable. No el canto de los pájaros ni el ladrido de un perro, sino el eco de una mujer caminando con determinación hacia su trabajo. La respuesta fue simple, casi condescendiente: trataría de no molestar más. Y la conversación terminó allí, con una media vuelta digna y la calle otra vez en silencio.
Lo que no terminó fue la enseñanza. La envidia rara vez se anuncia con un grito evidente. Suele disfrazarse en los pliegues más mínimos: en un comentario que parece trivial, en un reproche desmedido, en un gesto que esconde desdén. Puede aferrarse a cosas diminutas, tan nimias como el sonido de unos zapatos sobre la vereda.
Lo que en verdad molesta no es el ruido. Lo insoportable es aquello que se revela detrás de ese ruido: alguien que, sin riquezas ni lujos, sostiene su vida con esfuerzo, alguien que todavía puede darse el lujo de caminar erguida, con paso firme, aunque sea de madrugada. Ese sonido recuerda, quizás, lo que otros no se animan a vivir.
Los años pasaron y la historia, como una ironía del destino, se repitió en otro lugar y con otros protagonistas. Una nueva vecina, en otro barrio, lanzó la misma queja: que los tacos de los zapatos perturbaban la calma. La coincidencia parecía absurda, pero contenía una verdad que trasciende casas y calles. Siempre habrá quien se sienta amenazado no por lo que se tiene, sino por lo que se es.
La envidia es un espejo roto. No muestra al otro tal cual es, sino la imagen distorsionada de las propias carencias. No nace en la mirada del que observa, sino en la herida del que no sabe habitar su vida. Puede disfrazarse de crítica, de consejo, de falsa preocupación, pero siempre apunta a lo mismo: a apagar la luz que recuerda la oscuridad propia.
En los barrios, en las familias, en los trabajos, la envidia se filtra como agua. Un vecino molesto por un detalle mínimo, un compañero que no soporta el logro ajeno, un pariente que rebaja lo que otro celebra. A veces duele, otras hace reír por lo ridículo, pero en todos los casos deja ver una constante: el envidioso no soporta el movimiento vital del otro, su energía, su fe en que vale la pena levantarse cada mañana.
Frente a eso, no queda más que seguir caminando. Que los tacos suenen, que los pasos resuenen, que la vida avance aunque a algunos les perturbe. Porque, al fin y al cabo, el ruido de esos zapatos no es otra cosa que la música de la dignidad. Y esa melodía, aunque se intente callar, siempre encuentra la forma de ser escuchada.