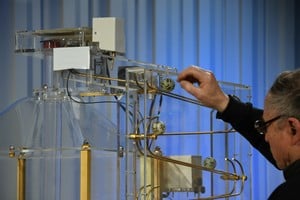OPINIÓN
Juan XXIII, el Papa que venció a los agravios
Por Rogelio Alaniz

Rogelio Alaniz
Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte, un modesto pueblito de la Lombardía al que regresará siempre y nunca disimulará su afecto por esa aldea donde sus padres y sus abuelos trabajaron la tierra. Ni la pobreza, ni los rigores de la vida, lograron despojarlo de su afecto por su patria chica y de ese singular orgullo por su condición de campesino que nunca dejó de evocar y de presentar como un testimonio de vida. Sotto il Monte fue para Roncalli su pequeño paraíso. Cuando muchos años después sea elegido Papa, elegirá el nombre de Juan en homenaje a su pueblo, en homenaje a Sotto il Monte, donde conoció a los “juanes” más importantes de su tiempo.
Según sus biógrafos, a los once años el joven Angelo ingresó al seminario, un hecho excepcional, porque entonces la edad exigida era de catorce. Se dice que un tío con una posición económica más holgada se ofreció a financiar los estudios del muchacho, impresionado por su avasallante vocación religiosa. Forjado en la disciplina del seminario, se ordenó de sacerdote en 1904 y uno de sus amigos asegura que a su primera misa la ofició en la basílica de San Pedro.
Al año siguiente se doctoró en Teología y lo designaron secretario del obispo de Bérgamo, monseñor Giacomo Radini Tedeschi, el hombre que más influencia tendrá en su vida. Radini Tedeschi hoy sería considerado un obispo progresista. Inteligente, sencillo, sensible a los problemas de las clases populares, escandalizó a los conservadores de su tiempo cuando en una intervención pública apoyó una huelga de los obreros de la región, algo absolutamente insólito en un obispo de entonces cuya investidura tradicionalmente se identificaba con las clases altas.
Cuando muchos años después alguien lo proponga a Roncalli para Papa, las observaciones que harán sus tenaces objetores serán las de su amistad con un cura “socialista” como Radini Tedeschi. La crítica era injusta y de mala fe, pero ello no impidió que la repitieran durante años. Roncalli siempre será para la Curia un sacerdote incómodo, alguien de quien desconfiar y, al mismo tiempo, un pastor impecable. ¿Contradictorio? Por supuesto, pero ya se sabe que la historia se forja con estas contradicciones,
El joven Angelo no sólo aprendió al lado de Tedeschi el compromiso con los pobres, sino también los valores de la paz. Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de que la humanidad se precipitara a esa carnicería, el futuro Papa tenía muy en claro que la paz constituía el valor supremo de los hombres. Las últimas palabras de Tedeschi a su joven secretario fueron un pedido para que nunca perdiera de vista que la paz es un bien evangélico. Nunca olvidó ese reclamo al borde de la tumba
Y a decir verdad, Tedeschi sembró en tierra fértil. Roncalli vivió y padeció de cerca los estragos de las dos guerras mundiales, conoció los rigores del fascismo y supo de las inclemencias del comunismo, pero en todas las circunstancias su objetivo fue bregar por la paz entre los hombres, una paz que no debía confundirse con la complacencia, la debilidad o la complicidad con el más fuerte.
O sea que cuando en 1962 el Papa Juan XXIII redactó la encíclica Pacem in terris, no hizo otra cosa que poner en palabras una larga experiencia impregnada de reflexiones sobre los valores de la paz, la vida y la justicia. La paz fue su reclamo cuando ese mismo año, 1962, el mundo estuvo a punto de precipitarse a una guerra. Fue durante la llamada “Crisis del Caribe”.
A decir verdad, en aquellos momentos Juan XXIII contó con el apoyo de dos grandes jefes de Estado: John Kennedy y Nikita Kruschev, sin los cuales, sin su buena voluntad y predisposición para impedir que el mundo se hundiera en una tragedia que ponía en juego el destino mismo de la humanidad, todas las oraciones y pedidos del Papa hubieran sido vanos.
Kennedy era el primer presidente católico de la historia de Estados Unidos; Kruschev, había sido el responsable de que se pusieran en evidencia los crímenes de Stalin. Cada uno con sus virtudes y defectos, pero también con su talento y sus responsabilidades. Kennedy debió bregar con sus halcones; Kruschev, también. Finalmente, la paz pudo ser salvada, pero el llamado del Papa fue decisivo. Él mismo dirá luego que el salto al infierno pudo evitarse porque la Divina Providencia y el deseo de la humanidad coincidieron por una vez en la historia.
Por supuesto que la militancia de Roncalli a favor de la paz despertó suspicacias e incomprensiones entre la recelosa y conservadora burocracia del Vaticano. Dominados por un anticomunismo furibundo, que más que iluminarlos los enceguecía, consideraban que reivindicar la paz era hacerle el juego a los marxistas y a los rusos. Para colmo de males, la encíclica Pacem in terris vio la luz en las cercanías de una elección en Italia, elecciones en las que el Partido Comunista, el célebre PCI, ganó en numerosas ciudades. Para los conservadores ya no había dudas: Juan XXIII era el responsable de ese triunfo inaceptable.
Pacem in terris fue saboteada en toda la línea. Las intrigas tejidas en el Vaticano fueron múltiples y algunas realmente perversas. Las declaraciones del Papa no eran recogidas por la prensa; el diario L’Osservatore Romano callaba o se ocupaba de otras noticias; las radios y los diarios de Italia se encargaban de difamarlo, acusarlo de comunista, ácrata, enemigo de la Iglesia y otras bondades parecidas. La portada de un diario de Roma presentó a Pacem in terris precedida por el martillo y la hoz y envuelta en una bandera roja. Y todo ello por defender la paz o, como le dijera en algún momento a Ottaviani, para impedir que una causa evangélica como la paz entre los hombres fuera apropiada por el comunismo. Inútil todos estos argumentos; inútil recordar que Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro.
Mucho más escandalosa fue la decisión de recibir en el Vaticano a la hija de Nikita Kruschev y a su marido, un prominente dirigente del comunismo soviético. “¡Dos comunistas con el Papa, adónde hemos llegado!” exclamaron sus críticos. “La Iglesia no puede conversar con sus enemigos”, censuró el cardenal Tardini. “La Iglesia no tiene enemigos”, fue la respuesta de Juan.
No obstante, ya a principios de los años sesenta Roncalli era reconocido por el pueblo como el Papa bueno, el hombre que rompió con los rígidos ceremoniales para sacar a la Iglesia a la calle; el Papa que visitaba cárceles, hospitales, escuelas y caminaba por las calles de Roma llevando a todos “la buena nueva”. El gran programa de la Iglesia, la propuesta para fines del siglo XX y el siglo XXI fueron elaborados por él. Si la paz fue el centro de su magisterio, los otros dos grandes temas fueron el ecumenismo y la pobreza.
Cada uno de estos temas despertó suspicacias y resistencias. En diciembre de 1960 recibió en el Vaticano al arzobispo de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Después de cuatrocientos años de silencio, los dos grandes líderes religiosos se reunían para conversar y ponerse de acuerdo. Nadie lo recibió a Fisher en el Vaticano. Tampoco salió una nota en los diarios. La Curia estaba convencida de que esas decisiones debilitaban peligrosamente a la Iglesia Católica, la entregaban al protestantismo.
Fisher, de regreso a Canterbury, declaró: “La fuerza de su personalidad es tan grande que llega a transformar todo contacto oficial en experiencia personal”. Mientras tanto la Curia lo negaba. “Nadie es profeta en su tierra”, había dicho alguien más importante que ellos dos mil años antes en Nazareth.
Sin embargo, a pesar de tantas incomprensiones y rechazos, Juan XXIII se fue imponiendo. Y no lo hizo a través de la autoridad, sino a través del ejemplo. La gente lo amaba, los sacerdotes jóvenes lo veneraban, los pobres sabían que podían contar con él, los jóvenes respetaban al Papa que se proponía entenderlos y no sancionarlos. Las intrigas y sabotajes que sufrió fueron sistemáticos, pero a todos los desarmó con una sonrisa, un gesto y, por supuesto, con la habilidad de un cura que, además de bueno, también sabía intrigar, calcular las relaciones de fuerzas y ganar aliados. (Continuará)
A pesar de incomprensiones y rechazos, Juan XXIII se fue imponiendo. No lo hizo a través de la autoridad, sino a través del ejemplo.