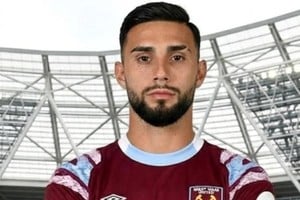El propósito es engañar al ojo. ¿Para qué? Para ampliar de manera ficticia el espacio arquitectónico, o corregir su asimetría, o combatir el miedo al vacío que pueden provocar grandes paredes en blanco, o, simplemente, por jugar con las reacciones del observador. Las motivaciones pueden ser diversas: la resolución de un problema espacial, o el ego del artista, que busca sorprender o conmover al espectador; la vanagloria creativa, o la exploración de los límites del arte. Como sea, desde las búsquedas de los artistas del Renacimiento en los terrenos de la matemática y la perspectiva, fue creciendo la tendencia a perfeccionar los recursos de la ilusión óptica que convierte a una superficie plana en una vivencia tridimensional.
Los ejemplos son numerosos, pero me detendré en algunos casos que me impactaron de modo especial. Hablemos primero de corredores, pasillos o galerías intervenidos por pintores y arquitectos seguros de su oficio. En tal sentido, los dos ejemplos elegidos se encuentran en Roma. El primero, de excepcionales efectos ópticos, ornamenta, realza y magnifica la percepción visual de un pasillo flanqueado por columnas clásicas en un patio del palacio que el cardenal Bernardino Spada comprara en 1632.
Erigido en la vecindad del río Tíber, el edificio, convertido en galería de arte y pieza destacada de la arquitectura romana, fue construido en 1540 por encargo de otro cardenal: Girolamo Capodiferro. Comprado por el Estado italiano en 1927, atesora la colección del segundo prelado, de filoso apellido, que incluye pinturas de artistas universales de los siglos XVI y XVII, como Andrea del Sarto, Guido Reni, Tiziano, Jan Brueghel el Viejo, Guercino, Rubens, Durero, Caravaggio, Domenichino, Carracci, Parmigianino, Giambattista Gaulli (autor de la bóveda ilusionista de la iglesia matriz de los jesuitas en Roma), y Orazio y Artemisia Gentileschi (tenebristas, seguidores de Caravaggio).
Luego de comprar el palacio en el siglo XVII, Spada le encomendó los trabajos de modernización al gran contrincante artístico de Gian Lorenzo Bernini. Allí, Francesco Borromini, forzando la perspectiva al máximo, creó, con la ayuda de un matemático, uno de los trampantojos más extraordinarios de la historia del arte. Se trata de la ilusión de un patio con arcos apoyados sobre columnas que reducen su tamaño a medida que se alejan del espectador, en tanto que el suelo se alza progresivamente hacia el fondo. El resultado es la percepción visual de un corredor de entre 37 y 40 metros de extensión, cuando en realidad sólo tiene ocho metros, construcción icónica que se cierra al final con un patio abierto y una escultura percibida de tamaño natural, cuando en verdad sólo tiene 0,60 cm de altura. Consumado engaño artístico.
Algo parecido realiza el jesuita Andrea Pozzo en el pasillo que da ingreso a las austeras habitaciones donde vivió y murió San Ignacio de Loyola como general de la Compañía de Jesús, ornado, como contrapunto, por imágenes polícromas en las paredes y el techo abovedado, donde no falta el matiz de las grisallas.
Es indudable que aquí predomina la aptitud del pintor, en tanto que en la galería antes referida, salta a la vista el arquitecto (más allá de que ambos fueran artistas integrales). Por añadidura, en este caso, quedan incluidas ventanas reales que dejan entrar la luz y multiplican el desafío. Al igual que en el caso anterior, la escena se cierra con una efigie de fondo: si en la de Borromini hay una escultura mitológica, aquí se erige un altar presidido por la imagen de San Ignacio.
Y ya que hablo de Pozzo, no puedo obviar la pintura ilusionista de la bóveda de la otra iglesia jesuítica de Roma -la de San Ignacio-, donde las figuras ascienden hacia un cielo ilimitado. Y tampoco puedo olvidar la falsa cúpula de base circular que se alza sobre el presbiterio.
Respecto de este modelo, quizás el primer cultor, y el más famoso, sea Andrea Mantegna (1431-1506), autor de un célebre despliegue artístico en la Cámara de los Esposos -en el palacio ducal de los Gonzaga en Mantua-, particularmente en el óculo que se abre a un cielo ficticio y en torno del cual, en una balaustrada ilusionista, varios "putti" mitológicos hacen sus juegos en posiciones de innovadora perspectiva. Es la obra que marcará el camino a los cultores del "sotto in sú" (de abajo hacia arriba) fundamento de todos los caminos ensayados para crear la ilusión de algo que no existe en términos estrictamente físicos.
Es también el camino que recorrerá un pintor menos efectista, más moderno y esencial. Me refiero a Francisco Goya, que en la cúpula física de la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, pintará al temple en clave ilusionista (1798), figuras de su tiempo que asisten a un milagro medieval de San Antonio de Padua. La asincronía le permite convocar a su obra a humildes personajes madrileños, incluidos majos y majas, que anticipan su serie de "Los caprichos", con connotaciones oníricas y satíricas en una época de críticas transformaciones.
Lo curioso es que, al cabo, a esa ermita encargada por el rey Carlos IV y varias veces reformada por distintos arquitectos, irán a parar los huesos de Goya, transformándose en su panteón personal, rodeado de los ángeles y ángelas (otra anticipación de los tiempos por venir), semejantes, éstas, a cortesanas de su conocimiento, utilizadas como expresión de íntima rebelión para provocar a integrantes de la gran nobleza de España y quizás a la misma María Luisa de Parma, reina consorte y destinataria del edificio que el monarca había hecho construir para ella.
Lejos del teatro europeo, en una Santa Fe en desarrollo, dos artistas italianos de señalada actividad a principios del siglo XX, también dejaron su huella ilusionista en dos relevantes edificios: Juan Cingolani, en la bóveda de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen; y Nazareno Orlandi, en el gran lienzo anular que se alza sobre la platea del Teatro Municipal, tensionado al extremo por un bastidor de madera que dibuja, sin que el ojo lo advierta, una gran curva cóncava. De formación académica en su país de origen, ambos dejaron obras de valía en nuestra ciudad.
A la manera de Pozzo, Cingolani pintó el fresco central de la bóveda con una alegoría ascensional de la Virgen del Carmen, en la que, rodeada de ángeles, ayuda a elevarse al cielo a las almas purificadas en el Purgatorio (1912). Poco antes, en 1905, Orlandi había pintado al óleo la gran tela circular del teatro con figuras simbólicas de la música y la danza que se mueven con delicadeza sobre los espectadores.